De algo hay que vivir, de algo hay que morir…
Era un domingo de diciembre al medio día y debíamos estimar tres horas de viaje para llegar puntuales a Oruro y tomar el tren que nos llevaría a Villazón, pequeña ciudad fronteriza con Argentina, hasta donde llegaba el servicio del ferrocarril boliviano. Nuestro bus había transitado ya sus primeros 10 kilómetros desde la terminal de La Paz y yo estaba sorprendida por el reducido número de viajeros: éramos siete en un transporte interregional con capacidad para más de 50. Ni bien partimos, los demás pasajeros ya tenían las manos y la boca ocupadas con la comida que habían comprado a los vendedores ambulantes que subieron en la estación de buses a convencernos de que sus sándwiches eran de “suaves y pechugonas gallinas”; y, el conductor, que iba acompañado de un niño pequeño sentado en el sitio destinado al copiloto y de un muchachito menor a los 15 años que oficiaba de cobrador, nos puso el CD con esos ritmos alegres de la cumbia chicha y villera que hablan siempre de amores, olvidos, infidelidades, penas y cerveza.
Mientras el bus subía por la garganta de asfalto, dejando la ciudad de La Paz, yo pensaba en el dueño del bus y su mala inversión. ¿Viajaría así de vacío todos los días? ¿Por qué se pensaba entonces que el transporte era uno de los sectores más lucrativos de la actividad económica informal en este país? ¿No era cierto acaso que el sueño de aymaras y quechuas era invertir algún día sus ahorros en ese rubro? Con un bus poblado apenas por siete pasajeros: ¿dónde estaba el negocio?
* * *
En menos de media hora llegamos a El Alto, la ciudad de mayor crecimiento demográfico del país, imán de la migración rural de los hombres altiplánicos bolivianos y peruanos, la segunda en población con 848.840 habitantes, y una de las más pobres de Bolivia, aunque en ella coexistan edificaciones valuadas en más de medio millón de dólares, en sus zonas comerciales, y construcciones muy humildes apoyadas a sus costados. Una urbe en la que muchos de sus barrios periféricos aún carecen de agua potable. Al verla desde el aire, El Alto podría pasar por alguna ciudad clavada en el norte de África de no ser por sus montañas nevadas de fondo y sus múltiples torres de iglesia, muchas de ellas obra del padre Sebastián Obermaier, el Tata Obermaier como le conocen en El Alto, un sacerdote alemán que desde hace cuatro décadas se dedica a hacer obras sociales y a construir templos –incluidas algunas con torre de cebolla, tan típicas del sur de Baviera– en la polis andina más alta y de mayor población de los Andes. El Tata Obermaier es un personaje tan singular como popular en su ciudad adoptiva. Una anécdota cuenta que, en pocas horas, el Tata logró recuperar el vehículo que le había sido robado frente a una de sus iglesias, gracias a la ayuda de los vecinos de un barrio alejado que reconocieron la vetusta camioneta con la que el mediático sacerdote suele circular por sus calles. Una actuación vecinal certera, sobre todo si se piensa en el destino de centenares de vehículos robados que no pueden ser devueltos a sus propietarios, después de meses y años de investigación policial. Una prueba de que en El Alto la delincuencia es muy elevada, afectando incluso a los personeros de Dios, pero también una señal de que los alteños (como se conoce a sus habitantes) son gente reconocida con sus bienhechores; muy católica, pese al reinado de las creencias y ritos andinos, y proliferación de sectas religiosas; y de acción cuando se lo proponen.
* * *
El bus se detuvo en una esquina llena de gente, bultos, vendedores ambulantes y griterío. Estábamos sobre los 4000 metros y la gente subía con desorden en medio de empujones; la prisa por conseguir un asiento. En cinco minutos el bus y el pasillo quedaron llenos. Todos los bultos colocados en el paso quedaron convertidos en asientos y apoyo de mujeres que cargaban con niños a sus espaldas o de un par de ancianas curvadas que se pusieron a dormitar ni bien lograron apoyarse a alguien o algo ubicado a sus costados. La música era inaudible y sólo se escuchaban algunas frases en aymara o español entre quienes viajaban juntos. La mayoría de los hombres vestía de jeans y chamarras, mientras que la totalidad de las mujeres llevaba sus mejores ropas de feria y domingo: más polleras, mejor sombrero y manta más vistosa. Era claro que buena parte de ellos retornaba a sus pueblos, aquellos medianos o minúsculos regados en el camino a Oruro, después de haber hecho sus compras en alguna de las ferias de El Alto. Podía sentir el olor de las cebollas y la carne seca que trascendía desde las bolsas y atados puestos en ese estrecho corredor.
Partimos y vimos por las ventanillas que un par de turistas sentados en el bus vecino nos hacía señas de despedida. Respondimos con entusiasmo. Me llamó la atención una turista que iba ausente de nuestras eufóricas señales dentro del bus colindante: iba sumergida en alguna lectura sobre su e-reader. La tecnología nos saludaba desde el bus repleto de canastos, bultos y demás bártulos incombinables con esa modernidad.
* * *
La tarde brillaba con el sol y la temperatura caldeaba dentro del bus. Con esfuerzo pudimos abrir una de las ventanillas para dejar correr el frío aire exterior sobre nuestro espacio y atenuar el aroma de cebollas y sudores que ya teníamos pegado en las narices. Avanzábamos con lentitud sobre una carretera congestionada de decenas de minibuses de procedencia asiática, de viejos colectivos interurbanos, de camiones rebosantes de carga y pasajeros, y de grandes buses de transporte interregional que estaban al tope de viajeros entre autóctonos y turistas de mochila. Me llamó la atención ver sólo hombres al volante: ninguna mujer, ni siquiera al mando de un coche particular.
Seguíamos sin salir de la zona urbana de El Alto, pero avanzábamos con más velocidad sobre un asfalto flanqueado por casas altas de ladrillo sin revoque, junto a otras más bajas y de aspecto más humilde, viviendas hechas de adobe y con las paredes pintarrajeadas de algún manifiesto político. Supuse que no podía ser de otra forma: en Bolivia se respira política y los muros de los barrios pobres exudan partidismo. Por los costados de la carretera, las bicicletas iban y venían sin gran apuro; casi todas sobrecargadas de peso: ciclista, pasajero y las compras de la semana.
En una de las esquinas se mostraba arrogante un cholet andino. Una edificación de más de tres o cuatro plantas, pintada con colores estridentes y contrastantes, y coronada de una especie de penthouse de techo en pendiente y de aleros sobresalidos. Pensé no sólo en la genialidad del nombre: la unión de la palabra andina cholo con la suiza chalet, sino también en la agudeza comercial y política de su inventor y promotores. Desde esa época el concepto sólo ha dado buenos réditos: mucha prensa y libros sabiamente ilustrados con fotografías apoyadas de textos que intentan explicar, desde la sociología, los caprichos arquitectónicos de sus propietarios. Surrealismo andino de exportación a un mundo ávido de cosas raras y extravagantes. Justo en estos días que escribo esta historia me contaron que los salones de fiestas instalados en algunos de los cholets se alquilan al equivalente de 4000 euros por noche, sin incluir música, y que sus clientes son los alteños adinerados. La atracción por los cholets es tal –me dijeron– que no falta algún k’ara de la zona Sur (blancoide, burgués, imperialista y opresor, como tildaban despectivamente los alteños políticos a los paceños habitantes de ese sector de la ciudad de La Paz, en sus momentos de calentura discursiva e ideológica) que quiere celebrar su cumpleaños en uno de estos singulares edificios para ofrecer a sus invitados una experiencia exótica. La pregunta que cabe es si el cumpleañero de la zona Sur podrá pagar o no la tarifa del mentado local. Estridentes somos todos.
* * *
 Fuimos abandonando el tráfico lento y la carretera se abría limpia en medio de la planicie altiplánica. Fue cuando el asistente del bus, un muchachito también ayudante en la subida de bultos, pasó como pudo por el atestado pasillo y empezó a cobrar los pasajes a los recién embarcados, es decir, a casi todos. En ese momento supe que el dueño del bus no había hecho ningún mal negocio: bus lleno y boletos sin facturación, ganancia doble.
Fuimos abandonando el tráfico lento y la carretera se abría limpia en medio de la planicie altiplánica. Fue cuando el asistente del bus, un muchachito también ayudante en la subida de bultos, pasó como pudo por el atestado pasillo y empezó a cobrar los pasajes a los recién embarcados, es decir, a casi todos. En ese momento supe que el dueño del bus no había hecho ningún mal negocio: bus lleno y boletos sin facturación, ganancia doble.
Viajábamos hacia el sur y teníamos casi 220 kilómetros por delante. Pasada una media hora de silencio y sueños (ya las cumbias se escuchaban apenas a causa de los malos parlantes y los pasajeros iban dormitando o con los ojos fijos al respaldar de los asientos delanteros), una conversación al celular empezó a subir de tono. Eran casi gritos:
– Ya pues hermanito, te estoy diciendo una vez más y por últimas. Voy a llegar de una hora y quiero que me esperes con la plata. Caso contrario me recojo el ganado. Si, si, te repito hermanito, mejor que vayas contando los billetes…
El que hablaba casi a gritos era un hombre de mediana edad. De tez muy curtida y tostada por el sol de los Andes, con bufanda al cuello, pese al calor sofocante dentro del bus. Estaba sentado en la fila delantera de mi asiento y, minutos antes, me había pedido el favor de ayudarle a instalar el chip a su celular. Me llamó la atención su acento definido por “erres” vibrantes, “eses” fuertes y “elles” que sonaban a Y. Sabía que no era un aymara boliviano. Algo habrá observado él en mí porque, a tiempo de pedirme el favor, y antes de que yo abra la boca, me dijo: Mi reina, ¿es usted de La Paz o es turista? Yo quedé entre la sorpresa y la confusión. En estas tierras el término “mi reina” no tiene otra intención que el de hacer que “la reina” se sienta adulada con el término y baje las armas para así responder favorablemente a las demandas o súplicas del “súbdito”, más allá de eso, lo que me había descolocado era el acento y la pregunta. Sin embargo, me recompuse y a los dos minutos él ya sabía de donde venía yo, y yo sabía, a dónde iba él y cuáles eran sus asuntos: quería recuperar el ganado que había acomodado hace algún tiempo en uno de los pueblos pegados a la carretera que transitábamos. Coloqué el chip como pude, cerré la boca, y, a los pocos segundos, él inició su reclamo a quien estuviera al otro lado del celular:
– Habrás dicho hermano: a este peruanito me lo voy a comer, pero no es así hermano. Conmigo no se juega. Seré peruanito, seré serranito, pero soy de una sola palabra; y ahora te digo hermano: ¡Has muerto!
Era tan elevado el tono de voz que todos los pasajeros de la parte trasera del bus habíamos quedado bien enterados de la amenaza, aunque nunca supimos qué efecto causó en el supuesto mal pagador. ¿Habría empezado a contar el dinero o las vacas?
* * *
Eran las seis de la tarde y nos acercábamos a Oruro, una ciudad que parecía la continuación de El Alto, aunque sin cholets, y con un población urbana de 265 mil habitantes. Oruro cargaba con la mala reputación de ser la zona más franca del contrabando en todo el país, pero se descargaba con la buena fama de ser la capital del carnaval boliviano de exportación.
Todavía con el bus en marcha me fije en el asiento delantero. El vendedor de ganado ya había descendido en algún punto y nosotros no lo habíamos notado. ¿Cómo habrá terminado su historia? ¿De algo hay que vivir, de algo hay que morir…?
Sí, la vida en las ciudades y carreteras andinas tiene estas cosas.
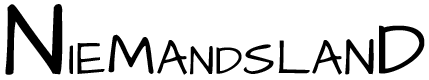

Deja una respuesta