La visión de los modernos aventureros me dejó satisfecha: así podía sentirme como una veinteañera de mochila y no desentonar con los adolescentes que iban conmigo
Eran las seis de la tarde y el sol estaba en retirada. Había comprado los boletos por el equivalente a 30 euros en la oficina de la ferroviaria andina en La Paz y disponíamos de una hora para acomodarnos y tomarnos un par de fotos con el tren que nos llevaría hasta la frontera con Argentina. Los viajeros iban subiendo en cuenta gotas. Había un buen número de pasajeros con aire de ser mujeres de negocios, tal como se impone en el mundo andino donde el comercio parece llamar fuerte a la vocación femenina. De todas formas, la gran mayoría de nuestro vagón eran turistas mochileros paseando por la veintena. La visión de los modernos aventureros me dejó satisfecha: así podía sentirme como una veinteañera de mochila y no desentonar con los adolescentes que iban conmigo. Había prometido un viaje al estilo mochilero y el paisaje dentro del vagón parecía ayudarme.
Mientras acomodaba nuestro equipaje en los compartimentos superiores reparé en el acento gaucho de nuestros vecinos. Eran tres muchachos de edad indefinida, más bien próximos a la treintena, con pullovers de motivos tiwanakotas y una especie de pantalón pijama con toques andinos, indumentaria que, por cierto, se multiplica en las zonas turísticas de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, llegando incluso hasta las playas centroamericanas, especialmente en las costas apegadas al Atlántico donde pululan los adeptos al reggae. Visto bien, uno de ellos podía pasar por la reencarnación del Che Guevara, aquel del Segundo viaje latinoamericano de 1954, de no ser por su baja estatura y, claro, su look de mochilero de nuevo milenio. Con barba y melena crecida, los tres correspondían con el imaginario del argentino que tiene sangre europea migrante en las venas. Les oí decir que “no había sido buena idea tomar el tren nocturno” y eso me dio cable para hablar con ellos. Eran argentinos de provincias, pero que habían estudiado agronomía en Córdoba. “En la Universidad Católica de Córdoba, un centro privado jesuita”, dijeron. El clon del Che había pasado por la facultad de medicina en la universidad estatal. Una simple coincidencia con el mito.
Sentados al fin, salimos puntuales a las siete. A primera vista, nuestro tren parecía más bien un sobreviviente de tiempos mejores: los vagones, aunque bien retocados, no ocultaban su edad y el pasar de los años. Modesto en su exterior, el Wara Wara del Sur se veía digno por dentro: asientos reclinables tapizados y limpios, un coche comedor y baños pequeños pero decorosos. En nuestro vagón “Ejecutivo”, plagado de mochileros, ya cundían los olores que la falta de ducha y la mucha transpiración provocan en los cuerpos. Teníamos 17 horas por venir y compartir en el mismo espacio, y me consolaba con la calefacción que, aunque ruidosa, nos auguraba un buen pasar por uno de los territorios más fríos del altiplano boliviano donde las temperaturas nocturnas bajan a menos de cero grados en cualquier época del año. Afuera se veía la monótona planicie de zonas áridas y tonos terrosos.
* * *
Los paisajes sin color o formas suelen aburrirme así que pensar en los primeros días del ferrocarril boliviano me venía bien. Su construcción fue iniciada en 1870 al empuje de la minería, justo nueve años antes del inicio de la Guerra del Pacífico que enfrentó a Bolivia y Chile y que dejó al país andino sin costas marítimas y con una herida abierta. Cuando en 1892 el tren subió desde Antofagasta (territorio perdido por Bolivia en esa guerra) hasta Oruro, Aniceto Arce, el presidente boliviano que había promovido su construcción, dijo al inaugurarlo:
“He luchado no solamente con la naturaleza que se opuso tenazmente a mi proyecto, sino también con vosotros que pensabais que abría un camino para nuestros pasados enemigos, los chilenos. Pero mis esfuerzos no eran para eso, eran para que el progreso llame a nuestras puertas y conduzca a nuestra patria a un futuro de eterna grandeza. Si hice bien, fue solamente por cumplir mi deber, y si hice mal aquí me tenéis, matadme”.
Las palabras del presidente impulsor del proyecto podrían también pertenecer al presente. El sentimiento boliviano hacia Chile no ha cambiado y muchas veces ha servido para estancar proyectos estatales o paralizar gobiernos, pero ese ya es otro cuento.
En realidad la construcción del ferrocarril de la red occidental respondió a la necesidad boliviana de exportar plata y estaño a través de las costas del Pacífico y de llegar a sus mercados internacionales. Antes de la guerra, Bolivia pretendía unir su altiplano con los puertos que tenía en el Pacífico; perdida la contienda, el país se había convertido en una nación sin salida al mar y con buena parte de sus rieles tendidas sobre el territorio perdido.
* * *
 Eran los primeros días de diciembre del 2012 y en ese momento rodábamos por la columna de la red andina. Sus pequeños y medianos brazos que antes conectaban con la costa pacífica y con La Paz, la sede de gobierno, habían sido amputados después de su privatización en 1995. Desde ese año, el tronco iniciaba en Oruro –ciudad a 220 kilómetros de La Paz–, pasaba por las poblaciones de Atocha, Uyuni y Tupiza, antes de llegar a Villazón, la pequeña ciudad fronteriza con Argentina.
Eran los primeros días de diciembre del 2012 y en ese momento rodábamos por la columna de la red andina. Sus pequeños y medianos brazos que antes conectaban con la costa pacífica y con La Paz, la sede de gobierno, habían sido amputados después de su privatización en 1995. Desde ese año, el tronco iniciaba en Oruro –ciudad a 220 kilómetros de La Paz–, pasaba por las poblaciones de Atocha, Uyuni y Tupiza, antes de llegar a Villazón, la pequeña ciudad fronteriza con Argentina.
El nuestro era un tren con locomotora a diesel, dedicado al transporte de minerales de exportación y, a su retorno, a la internación de insumos para la producción industrial (clinker, ceniza de soda, entre otros) o productos argentinos para el consumo (alrededor de 40 mil toneladas de trigo el 2008, junto a otras toneladas de harina de trigo). Lo que entra y sale de forma ilegal en ese tren es imposible de clasificar. Alguien me contó que las mujeres de negocios llevan cargas de cemento y ropa americana (comprada por fardos en Bolivia) para revender en la zona fronteriza: “En Argentina hay restricción a las importaciones de indumentaria porque Cristina Kirchner quiere proteger a la industria textil de su país. Ella es una patriota”, dijo. También aseguró que la zona es una de las más calientes del narcotráfico. Personalmente creo que no hay que confiar en las historias de nadie. Las ganas de hablar con el desconocido viajero, sueltan la lengua más de lo conveniente.
El tramo por el que avanzábamos esa noche de diciembre había sido conectado hasta Villazón, nuestro destino final del tren andino, en 1925. Ese había sido casi el punto final del proceso de ampliación de la red ferroviaria impulsado con vigor por el liberal Ismael Montes, presidente de Bolivia entre 1904-1909 y 1913 y 1917. ¡Cuál lejos estaba Montes de imaginar que los trenes bolivianos causarían tantos quebraderos de cabeza a sus sucesores!
Si bien la crisis de la minería había provocado una caída en el transporte de carga hasta 1930, los viajeros se multiplicaron en las siguientes dos décadas. En ese momento el 58% de la red ferroviaria estaba en manos extranjeras, 36% eran líneas estatales y el 6% era de propiedad de las empresas mineras.
Desde sus primeros días, las rieles occidentales habían sido administradas por la inglesa The Antofagasta and Bolivia Railway Company Limited, pero eso terminó en los años 60, como consecuencia de los aires nacionalistas que corrían desde la Revolución social que vivió Bolivia en 1952. Bajo las alas del Estado, los ferrocarriles bolivianos vivieron más de tres décadas hasta que provocaron pérdidas en sus arcas y, en 1995, bajo la dirección de otro presidente liberal, Gonzalo Sánchez de Lozada, venido de las filas del partido político que apadrinó la Revolución nacionalista de 1952, los ferrocarriles pasaron nuevamente a manos privadas. Esta vez a manos chilenas. Ironías de la vida.
* * *
Casi las nueve de la noche y decidimos hacer un paseo por el tren. Era una serpiente estrecha de pasillos angostos. Teníamos hambre y no queríamos quedarnos sin cenar así que nos apuramos en llegar hasta el coche comedor. Lastimosamente era la hora en la que todos tenían la misma idea así que tuvimos que esperar en la puerta. Fue cuando reparé en la interesante variedad étnica del pasaje y en sus ropas: hombres de mediana edad, morenos y de rostro andino, todos vestidos a la occidental; turistas jóvenes, en su mayoría varones, de todos los tonos lechosos de piel posibles y de rostros que parecían estar emparentados con los grupos europeos del centro y norte, todos vestidos con alguna prenda de toque andino. Mientras las mesitas de los nacionales estaban servidas con platos típicos como el silpancho cochabambino, junto con alguna botella de cerveza; los extranjeros tenían hamburguesas, aguas y cola colas. La piel y la ropa son engañosas, el paladar es el que casi siempre nos define.
Hicimos grupo con dos de nuestros vecinos argentinos de vagón, el pequeño Che entre ellos, y pedimos la carta: mis acompañantes ordenaron hamburguesas y yo pedí lomo montado. Teníamos coca colas y aguas así que nuestra mesa pasaba por ser pluricultural. En los 30 minutos que estuvimos, uno de los muchachos me contó que había terminado la universidad en ese año y Nahuel –el Che renacido– dijo que estaba buscando un nuevo rumbo a su vocación humanitaria. Con tiempo de sobra y con ganas de aventura, habían decidido lanzarse a los Andes a finales de octubre. Con la mochila al hombro fueron hasta Quito en vuelo y, desde ahí, bajaron por la selva peruana, luego Arequipa y Cuzco, con Machu Picchu incluido, hasta llegar a Bolivia. Habían ingresado por la zona del lago Titicaca y tenían el propósito de pasar un par de días en La Paz antes de tomar La ruta del Che. ¿Por qué me parecía que las líneas se cruzaban de nuevo?
Recordé que en los años 90, en mis años de periodista, recibí la llamada telefónica de un italiano en la sala de redacción. Por ese entonces trabajaba en el periódico La Razón y era la encargada de cubrir el área turística. Concertamos cita y me visitó un par de días después. Tenía el aspecto de hombre de la cooperación internacional. Su propósito era presentarme un plan de desarrollo turístico, para el cual decía tener incluso financiamiento italiano, y pedirme orientación sobre cómo proceder con las autoridades locales, ya que había visitado en reiteradas veces al viceministro de turismo de la época, Ricardo Rojas, y siempre había recibido como respuesta un gentil “vuélvase mañana”, junto a una gran sonrisa. Hojeé los documentos y vi el nombre del proyecto: La ruta del Che en Bolivia. Lo alenté a seguir: ¡la idea me parecía brillante! Pero, por otra parte, vi un camino muy empedrado por la burocracia para el tano y su proyecto. Algunos años después, me sorprendí al ver La ruta del Che en el mapa de circuitos turísticos de Bolivia. Nunca supe de quién fue el mérito, en todo caso ni le cambiaron el nombre ni volví a ver al hombre. ¡Para qué hacerlo! Ninguna oficina de turismo y departamento de marketing juntos lo podían conceptualizar y bautizar mejor. El Che vende todo… hasta historias de polvo. Lo único que sé es que mis nuevos conocidos argentinos habían quedado frustrados en su intento de visitar la zona, 16 años después del episodio que tuve con el italiano, ya que la prometedora ruta de 800 kilómetros que supuestamente los llevaría por los hitos de la campaña guerrillera de Guevara y su grupo, resultó ser otro mito. “Infraestructura y condiciones turísticas ayá no existen”, y eso decían mis pares mochileros.
* * *
Pese al traqueteo del tren, pudimos conciliar el sueño. La calefacción funcionaba y el sonido era la factura. Despertamos a los gritos y una corriente de aire helado vino a convencernos. Era el boletero del tren que despertaba a los viajeros con un anuncio: “!Uyuni, Uyuni, quienes bajan en Uyuni!”. Mi reloj marcaba las 2:20 de la mañana y yo ni me había enterado de que nuestro tren iría a detenerse en Uyuni. Me percaté de que mis vecinos argentinos sacaban sus mochilas y hablaban entre susurros. Definitivamente, “no había sido buena idea tomar el tren nocturno”. En el andén los esperaban grados bajo cero y la búsqueda de algún hospedaje en medio de la noche y un pueblo casi carente de infraestructura hotelera, pese a los miles de viajeros que entran por el lugar, gracias a la popularidad turística del salar de Uyuni. Sus asientos fueron ocupados por otros turistas, esta vez el hebreo y el inglés reemplazaron al español de versión gaucha. Ninguna sorpresa: ya sabía que Bolivia era la meca sudamericana para los jóvenes israelíes buscadores de aventuras, después de haber cumplido sus tres años de servicio militar. La meca en el sentido turístico, claro está.
 Despertamos con las primeras luces y a las 7:30 ya estábamos instalados en el coche comedor frente al sencillo desayuno: café con leche, galletas dulces, pan en molde, mantequilla y mermelada. Afuera, el sol parecía apurarse para acariciar el paisaje. Nuestro tren iba en constante descenso y se retorcía entre murallones de tierra rojiza y piedra. A momentos transitábamos por cortos desfiladeros, a momentos nos saludaba un río oscuro que parecía acompañarnos con sus destellos de agua. Las montañas ya iban liberando colores, mientras sus sombras eran devoradas por el sol. Los cañones y las paredes escarpadas nos engullían a nosotros. El cielo sin nubes y de un azul matinal que se rendía a la luz. Oíamos a la serpiente de acero en plena marcha. Estábamos frente al paisaje prometido: Am Río de La Plata y su pleno escenario. Eran bellos cuadros sucesivos y mis acompañantes estaban excitados con la visión que teníamos ante nuestros ojos.
Despertamos con las primeras luces y a las 7:30 ya estábamos instalados en el coche comedor frente al sencillo desayuno: café con leche, galletas dulces, pan en molde, mantequilla y mermelada. Afuera, el sol parecía apurarse para acariciar el paisaje. Nuestro tren iba en constante descenso y se retorcía entre murallones de tierra rojiza y piedra. A momentos transitábamos por cortos desfiladeros, a momentos nos saludaba un río oscuro que parecía acompañarnos con sus destellos de agua. Las montañas ya iban liberando colores, mientras sus sombras eran devoradas por el sol. Los cañones y las paredes escarpadas nos engullían a nosotros. El cielo sin nubes y de un azul matinal que se rendía a la luz. Oíamos a la serpiente de acero en plena marcha. Estábamos frente al paisaje prometido: Am Río de La Plata y su pleno escenario. Eran bellos cuadros sucesivos y mis acompañantes estaban excitados con la visión que teníamos ante nuestros ojos.
Pero nada es para siempre. Disfrutamos del paisaje por las siguientes dos horas: montañas matizadas de vegetación y tonos terrosos variados hasta pasar Tupiza. Luego nos tocaría entrar a Villazón, una población de 37 mil habitantes, plagada de casas de ladrillo y muros sin pintar, y con sus puertas y calles abiertas a los negocios informales: el rostro de la pobreza y migración, pero también de la vocación comercial y enriquecimiento al mismo tiempo. “Nadie va a estos lados de vacaciones, sólo transitan los fenicios del altiplano y los migrantes que retornan por las fiestas”, señaló recientemente la periodista boliviana Lupe Cajías en la introducción de un comentario dedicado al libro Vientos del sur, publicación que habla del esplendoroso pasado de la zona gracias a la minería que atrajo a empresarios alemanes y a otros europeos hasta su suelo.
En diciembre del 2012 llegamos a Villazón a las 12:10 y nos tocaba la larga fila para los trámites de migración junto al puente fronterizo. Alguien nos había anticipado que lo prudente era apretar el paso para no ser demorados por el almuerzo de los funcionarios: “Los bolivianos se toman una hora de descanso, los argentinos dos”. Esa sentencia ya despertaba en mí gran curiosidad…
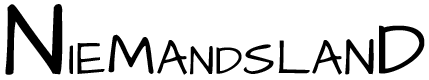

Deja una respuesta